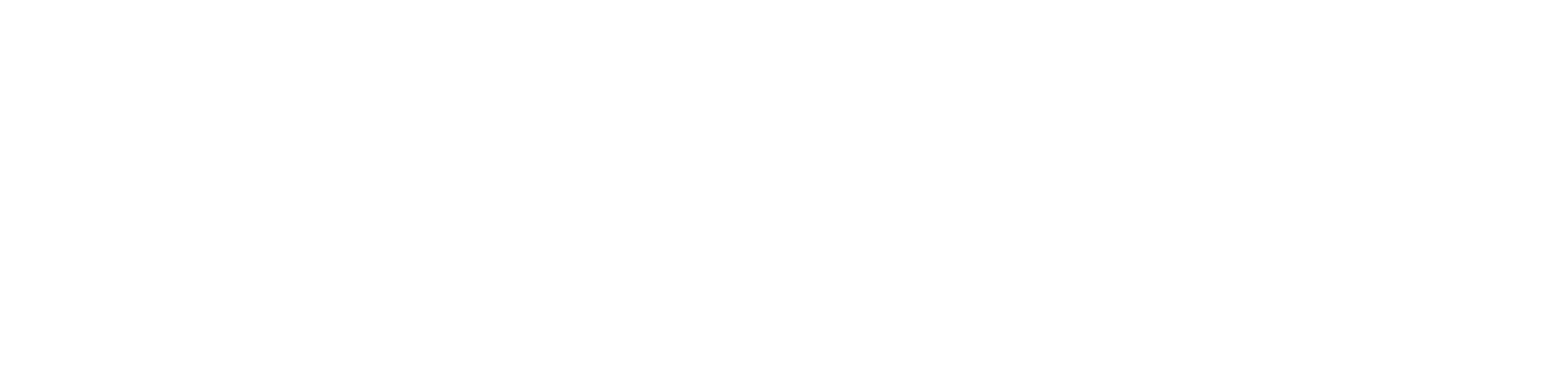Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Muchas veces he repetido que el meollo de los problemas que sufre Colombia reside en que en algún momento se nos olvidó la existencia de la honradez. Por supuesto, en una sociedad como la nuestra, sometida a las necesidades y moldeada por la escasez, las tentaciones para escapar de ese cerco repetitivo abundan.
Desde cuando la escala de valores se invirtió y la ambición por el dinero arrasó con las barreras de conducta que heredamos de la sociedad pastoril y primitiva que nos parió. Ser honrado era una tradición, iba a la par con la honestidad y con la vocación de la verdad, actuar sin la mentira y huir al comportamiento sinuoso hacía confundir la honradez con la rectitud.
Muchos filósofos la convirtieron en una virtud y la exigieron desde Cicerón en las épocas romanas para todo aquel que desempeñara cargos públicos. Pero tanto allá como ahora, tanto en Roma como en Colombia, la ambición, cuando no la envidia y la venganza, auparon la pérdida de la honradez y le abrieron las puertas a la tolerancia absoluta a una sociedad en donde todo se puede y lo que no se compra no llenamos.
Entonces, con la modernidad, la globalización y la falta de vergüenza de una zanganera que se nos está reventando por los poros, ser honrado puede producir todavía la satisfacción íntima, pero sobre todo la tranquilidad de espíritu. No parecen, pero que fuese por mucho tiempo más, el vértigo que ha tomado el desarrollo de la humanidad, la pérdida casi total de las barreras que entronizado la individualidad y a la larga la seguridad para el futuro se despeñar empujadas por la generación del dedo pulgar, la pantallita del celular y las app.
Hoy no hay límites para el exceso y mucho menos para normatizar la moralidad. Todo se puede, nada se debe y nadie está obligado. La verdad no es garantía y la mentira es apenas una herramienta. La honradez está traspapelado, no aparece en ningún estrato social y quien la usa estorba.