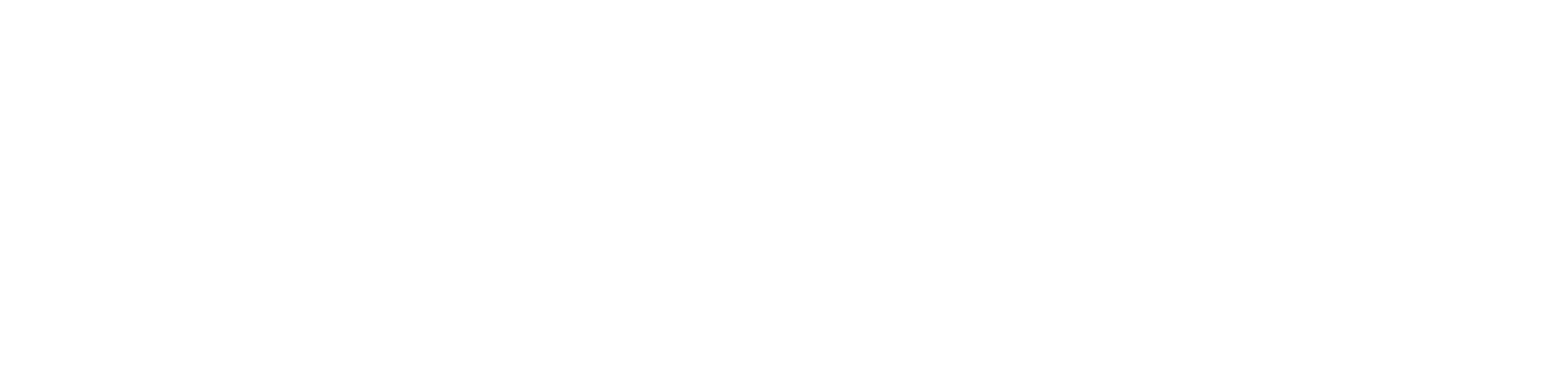Por: José Gregorio Hernández
En reciente providencia, aunque no accedió a lo solicitado por el actor en el caso concreto, la Corte Constitucional ha admitido que, en ejercicio de su función de preservación de la Constitución Política, puede, con carácter extraordinario, decidir que se suspenda una norma ostensiblemente inconstitucional, mientras se adelanta el proceso correspondiente. Algo similar a lo que prevé el artículo 238 de la Carta en cuanto a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando la faculta para suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación.
En nota de prensa del 2 de marzo, la Corte expuso brevemente el sentido de ese importante avance jurisprudencial, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Según allí se indica, aunque, como regla general, no procede la suspensión de normas sujetas a su control, como medida provisional, “…en casos excepcionales, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos del acto objeto de control”.
El sustento de esa extraordinaria atribución jurisdiccional, hoy no prevista de manera expresa en una disposición constitucional o legal, radica, según expresa la nota, “en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”.
Informa la Corte que “para decretar una medida de protección y eficacia, como atribución propia, la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá en cuenta: (i)el carácter excepcional de la medida; (ii) la existencia de una disposición incompatible con la Constitución que produzca efectos irremediables; (iii) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida; y (iv) la ineficacia de los otros mecanismos de protección y efectividad del orden constitucional. La providencia se adoptará por la Sala Plena a solicitud de cualquier magistrado, y en el auto que la decida establecerá su alcance y duración”.
Es razonable la providencia, al destacar que se trata de algo extraordinario -no de una regla general-, pero simultáneamente, al insistir en que el órgano judicial guardián de la integridad y supremacía de la Constitución no puede permitir que cobre vigencia y obligue una norma clara y manifiestamente incompatible con los mandatos constitucionales.
No es coherente que los actos administrativos inconstitucionales o ilegales puedan ser suspendidos provisionalmente, inclusive por decisión de un solo magistrado, mientras una ley o un decreto con fuerza de ley incompatible con la Constitución puede entrar a regir sin que la Sala Plena de la Corte Constitucional pueda resolver algo al respecto, esperando que culmine el trámite procesal correspondiente, que toma varios meses.
Recordemos el mico introducido en la ley anual de presupuesto, que suspendió la ley de garantías electorales. Y qué pasaría, por ejemplo, con un decreto de conmoción interior que -al estilo de Bukele- violara abiertamente los derechos humanos.
La guarda de la supremacía constitucional debe ser oportuna y contundente.