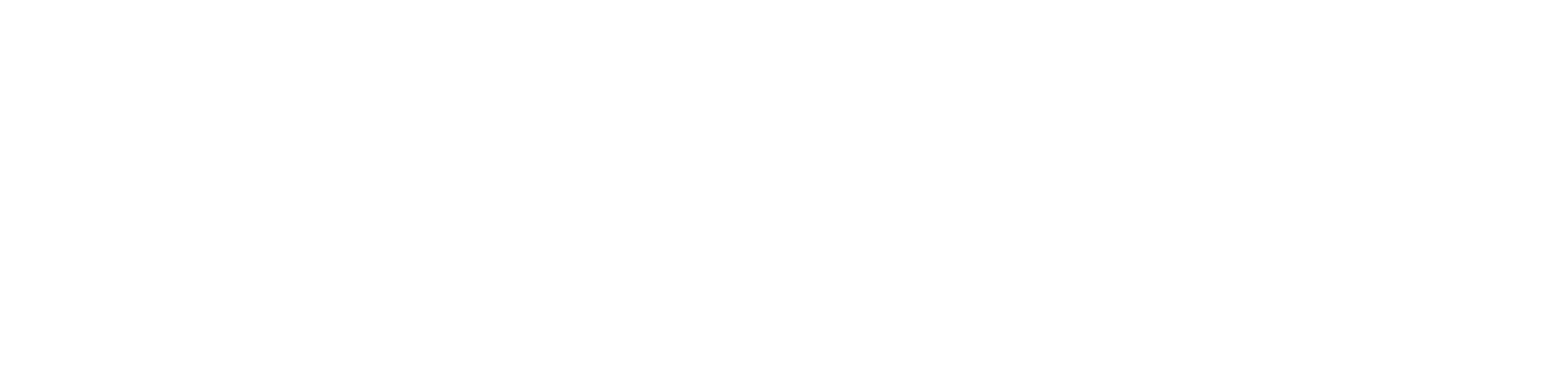Por: José Gregorio Hernández
¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?
En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.
Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.
Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.
El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.
Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.
Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.
Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.
Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.
El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.