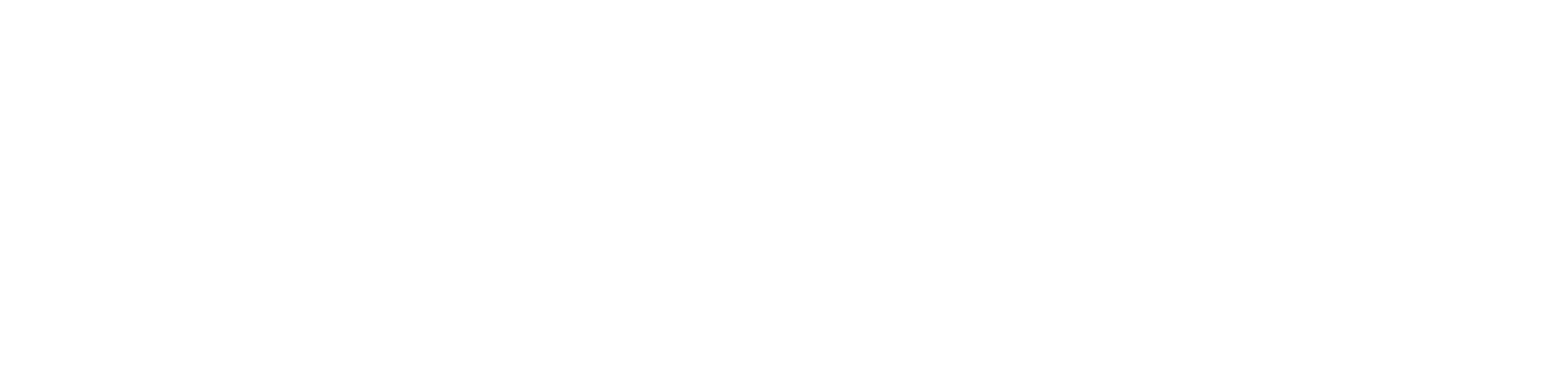Por: Juan José Hoyos
Hace un año, mi hijo Sebastián logró volver de España, en medio de la pandemia, gracias a un vuelo humanitario. Llevaba unos ocho años estudiando y componiendo música en Barcelona. El último, agobiado por la furia de la ciudad —una de las más hermosas del mundo, pero asaltada cada año por hordas de turistas borrachos— se fue a vivir a San Esteban de Palautordera, un tranquilo poblado situado en la comarca catalana del Valle Oriental. Allí se dedicó a cultivar una huerta.
Cuando volvió, prefirió vivir conmigo y su madre en las verdes montañas de los Altos del río Nus a quedarse en Medellín. Desde entonces sigue cultivando su huerta y componiendo música. Siembra plantas medicinales, como la Artemisa, entre muchas otras. También, fríjoles, lechugas, puerros y chiles traídos de México. No usa insecticidas ni fungicidas artificiales. La última innovación que introdujo en nuestra parcela fue un gallinero móvil.
Cuando le pregunté qué era eso, me explicó que son como casitas de madera, muy resistentes, que pueden transportarse con facilidad. “El corral móvil y liviano —me dijo— es especial para poner sobre el pasto ya que las gallinas con sus picos ayudan a sacar malezas e insectos y abonar el suelo con sus heces”. Por eso las llaman gallinas tractor.
También me dijo que las gallinas, metidas en esos corrales que se van corriendo de aquí para allá, labran la tierra e introducen en ella materia orgánica; de igual forma, ayudan a limpiar los residuos de semillas y organismos dañinos. Y si, además, ponen huevos, producen una de las mejores proteínas conocidas para nuestra alimentación.
Siguiendo con su idea, construyó un gallinero raro, diseñado a punta de hexágonos, con tubos de PVC y juntas de guadua perforada, y recubierto con malla plástica, y se fue a negociar con Hugo, un vecino nuestro, diez gallinas. Hugo trajo las diez gallinas en un costal. Cuando se fue, mi hijo las contó y había solo nueve. Yo pensé: alguno de los dos se equivocó. Entonces fui donde Chela, la mamá de Hugo, y le conté la historia. Ella dijo: eso fue que Hugo no las contó bien. Yo le dije: de todos modos, no quiero molestar a Hugo y quiero comprar una gallina más para completar las diez. Ella dudó en aceptar mi propuesta. Al final, me la vendió y Juancho, uno de sus nietos, me acompañó a llevarla hasta el corral móvil de mi hijo. En esas llegó Hugo y, al enterarse del asunto, dijo: yo le llevé diez gallinas a Sebastián y las conté una por una. Luego, volvió a contarlas con él. Mientras tanto Juancho, el nieto de Chela, encontró la décima gallina perdida, escondida debajo de unas matas. Lo cual quiere decir que se había volado sin que nadie se diera cuenta.
En resumen: el gallinero de mi hijo, en un comienzo, tuvo diez gallinas, y luego nueve porque una se voló. Luego tuvo otra vez diez porque yo repuse la que se había volado, y luego tuvo once porque Juancho encontró la que estaba perdida. Contamos: ahora las gallinas eran once. Un día después, desapareció misteriosamente la número once porque se la comió a escondidas uno de los perros de nuestra casa. Esa misma semana el mismo perro, envalentonado, mató cuatro o cinco gallinas más. Conmocionado con la crueldad del perro, compré diez gallinas más para ayudarle a mi hijo a tratar de reconstruir su gallinero, esta vez en un sitio seguro.
Hoy me hago esta pregunta: ¿en fin de cuentas, cuántas gallinas tiene hoy el gallinero de Sebastián? ¡Ahí les dejo la pregunta a los aficionados al Teorema de Gödel —que demuestra la incertidumbre de los números— y a los matemáticos!